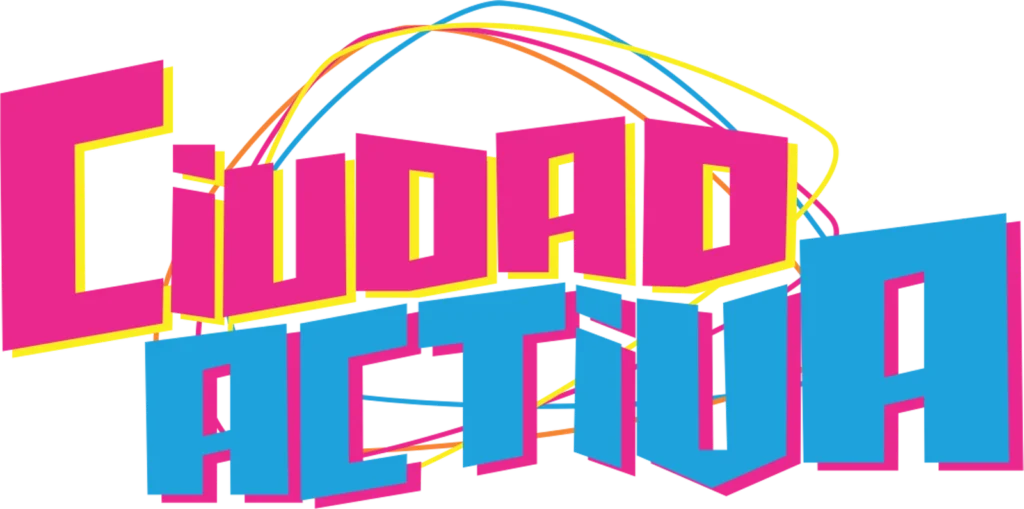Nicolás Carrillo
Este trabajo analiza la evolución de los regímenes de acumulación en la Argentina a lo largo de su historia moderna, poniendo el foco en las transformaciones económicas y políticas que moldearon dichas estructuras. Siguiendo el enfoque teórico de Susana Torrado (2003) y Marcelo Gullo (2008), se aborda el recorrido histórico a través de distintos regímenes de acumulación y dominación y la necesidad de una ̈insubordinación fundante ̈ para modificar la estratificación actual. Cada período histórico se caracteriza por un modelo económico predominante y una forma de organización del poder que determinan las oportunidades de movilidad social y el grado de desigualdad social.
Así, se examinan sucesivamente el modelo agro exportador de fines del siglo XIX y comienzos del XX, la etapa de industrialización por sustitución de importaciones con especial énfasis en el modelo justicialista (1945-1955), el período desarrollista tras la proscripción del peronismo, el giro neoliberal instaurado con el golpe de Estado de 1976 y su continuación durante los primeros años de la democracia y para finalizar un análisis de la estratificación actual en nuestra ciudad, Tandil, a partir de una serie de interrogantes.
Terminado el periodo neoliberal en Argentina, ¿comienza un nuevo ciclo de acumulación, o estamos ante un empate catastrófico entre los distintos sectores en pugna? El crecimiento del fenómeno de la economía popular en mi ciudad, Tandil, sumado a las dificultades del acceso a la ciudad legal, ¿son determinantes para pensar las consecuencias de la preeminencia de la economía de plataformas a nivel mundial? ¿Se debe a la incapacidad de la clase dirigente nacional de establecer un modelo de desarrollo sustentable, al decir de Marcelo Gullo (2008), de generar una insubordinación fundante que construya una nueva alianza entre empresarios, sindicatos y el nuevo sector de trabajadores no empleados para darle estabilidad y horizonte predictivo a la sociedad?
La perspectiva teórica adoptada, basada en los aportes de Susana Torrado (2003), propone comprender la historia social y económica argentina mediante el concepto de regímenes de acumulación y dominación. Un régimen de acumulación se refiere al modelo predominante de desarrollo económico, es decir, la forma en que se genera y distribuye la riqueza en un determinado período. Por su parte, el régimen de dominación alude al tipo de orden político y social que sostiene dicho modelo económico, incluyendo qué sectores detentan el poder y cómo se ejerce el control social.
Esta visión integradora permite vincular los cambios económicos con sus consecuencias sociales: cada cambio de modelo de acumulación está asociado a una reconfiguración de la estructura de clases y a modificaciones en la movilidad social (es decir, en las posibilidades que tienen los individuos de mejorar o empeorar su posición socioeconómica respecto a sus orígenes). A lo largo de la historia argentina se pueden identificar diversos regímenes de acumulación/dominación, cada uno con características propias en cuanto a organización productiva, rol del Estado, grupos sociales dominantes y situación de las clases subalternas.
En las secciones siguientes se analiza cómo estos regímenes fueron sucediéndose y cuál fue su impacto en la estructura social y la movilidad de la población.
El primer régimen de acumulación consolidado en la Argentina moderna fue el modelo agroexportador, que se desarrolló aproximadamente desde 1880 hasta la década de 1930. Este modelo económico se basó en la producción agropecuaria a gran escala, con la extensión de la frontera agropecuaria orientada a la exportación hacia los mercados industriales de Europa. La bonanza del agro generó una rápida acumulación de riqueza en manos de la élite terrateniente, que conformó una oligarquía agraria dueña de extensas propiedades rurales.
El régimen de dominación asociado a este modelo fue de carácter oligárquico: la clase terrateniente controlaba el poder político.
A diferencia de otros países periféricos -e incluso de experiencias como la de Estados Unidos, donde la Guerra de Secesión sentó las bases de una estructura productiva basada en los pequeños productores agrícolas (los farmers) y una distribución territorial más equilibrada-, Argentina se caracterizó por una altísima concentración latifundista. Este rasgo deEEUU se inscribe en lo que Marcelo Gullo (2008) denomina insubordinación fundante. Nuestra contra cara a los países hoy desarrollados fue la renuncia de las élites argentinas a construir un modelo de desarrollo autónomo, optando en cambio por una inserción subordinada en el orden internacional como proveedor de materias primas.
Este proceso de concentración de la tierra tuvo como fenómeno lo que algunos autores consideran una aberración geopolítica: la temprana e intensa urbanización del país. Argentina, se estima hoy, es el país con más población viviendo en ciudades, alcanzando el 92% de la población(I).
Este régimen también, aporto a la consolidación del estado nacional con la consolidación de la educación, el ascenso de la clase media y la inmigración a gran escala. Cuando las ̈ventajas comparativas ̈ de nuestra economía colisionaron con el contexto internacional durante la crisis de la ̈Gran Depresión ̈ se abrió la puerta de manera forzada al inicio de la sustitución de importaciones.
En nuestra ciudad, Tandil, podemos verificar Según el Censo Nacional Agropecuario(II) 2018 (CNA 2018), el Partido de Tandil cuenta con 480 explotaciones agropecuarias registradas, que abarcan unas 321.930 hectáreas. 86 de esas explotaciones superan las 1000hectáreas, y ocupan el 30% de la tierra, dando cuenta de la alta concentración de la tierra.
Tras la Crisis de 1929 y durante la Segunda Guerra Mundial, la economía argentina se orientó crecientemente hacia la industrialización para el mercado interno. Esta transición sentó las bases del segundo régimen de acumulación identificado por Torrado: el modelo industrialista o de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), que se desarrolló aproximadamente entre 1930 y 1976. Dentro de este largo período industrializador, sobresale de manera especial el modelo justicialista implantado por el gobierno de Juan Domingo Perón entre 1945 y 1955, el cual representó una variante particular de la ISI con un fuerte aporte distribucionista y de protagonismo político de la clase trabajadora.
En términos políticos el Estado pasó a tener un rol protagónico en la economía, en alianza con el sindicalismo y el pequeño empresariado industrial productor de bienes masivos. El gobierno peronista impulsó una amplia política de intervención estatal orientada a promover la industrialización (con medidas como la nacionalización de sectores estratégicos, incentivos a la producción manufacturera y control del comercio exterior) y simultáneamente a redistribuir el ingreso en favor de las clases trabajadoras. Esto se plasmó en mejoras sustanciales de los salarios reales, el establecimiento de convenciones colectivas de trabajo, aguinaldos, vacaciones pagas y la consolidación de un amplio sistema de seguridad social
y protecciones laborales.
Durante los años del primer peronismo se produjo una notable movilidad social ascendente de los sectores populares. También creció la clase media tradicional (profesionales, comerciantes, pequeños empresarios), impulsada por la expansión económica y las oportunidades generadas en el mercado interno protegido. En conjunto, la sociedad argentina de los años cincuenta se volvió más homogénea en comparación con la época oligárquica
Luego del golpe de 1955, el peronismo fue proscripto de la vida política y se instaló un régimen en el que las fuerzas conservadoras y liberales intentaron redefinir el rumbo económico. Durante la segunda mitad de la década de 1950 y la década de 1960 se ensayó en Argentina un modelo desarrollista, que constituyó una variante del régimen de acumulación industrial basado en la ISI pero con un perfil más abierto al capital extranjero y con menor énfasis en la distribución del ingreso.
En el plano económico, el desarrollismo buscó profundizar la industrialización aprovechando inversión externa y promoviendo sectores de industria pesada y energética. Por ejemplo, durante el gobierno de Frondizi se firmaron acuerdos petroleros con empresas multinacionales para explotar hidrocarburos, se incentivó la industria automotriz con la radicación de terminales extranjeras, y se planificó el desarrollo de infraestructura (rutas, energía, siderurgia). El Estado cumplió el rol de planificador e impulsor del desarrollo, aunque a diferencia del período peronista, las políticas sociales y laborales pasaron a un segundo plano. El régimen de dominación en esta etapa volvió a inclinarse hacia un sesgo más elitista.
En cuanto a los efectos sociales, el modelo desarrollista tuvo resultados mixtos. Por un lado, se expandió la clase media y urbana gracias al crecimiento de nuevos empleos tanto en la industria como en los servicios asociados al desarrollo (burocracia estatal, profesiones, comercio. Sin embargo, por otro lado, la distribución del ingreso tendió a volverse más regresiva comparada con la etapa peronista.
Hacia finales de la década del 60 y comienzos de los 70, las tensiones sociales se agravaron. El modelo desarrollista no había logrado resolver problemas estructurales como la insuficiente competitividad de la industria o la persistencia de la pobreza en sectores rurales y periurbanos. Aparecieron los cuellos de botella y externos por el giro de utilidades de las empresas multinacionales a sus casas matrices, que derivaron en creciente inestabilidad política y social, ante el crecimiento de la demanda obrera cada vez más radicalizada.
En nuestra ciudad, cabe destacar que en 1974 se oficializó el Parque Industrial Tandil (PIT), reflejando aquel modelo: 50 años después alberga unas 80 empresas. La crisis industrial de fines de los 80 y la apertura de los 90 reconfiguraron el sector. Según el censo económico de 1993/94 Tandil tenía 777 establecimientos industriales y 5.926 empleos manufactureros (III) . En aquel momento la rama metalúrgica concentraba 266 empresas y 3.304 trabajadores (el 56% del empleo industrial), y la alimentaria 150 empresas y 1.156 empleos; ambas sumaban más del 60% de la industria local. Sin embargo, la crisis nacional a fines de los 90 y post-2001 provocó una drástica contracción: los relevamientos industriales locales muestran que los establecimientos se redujeron a 472 en 2002, y el empleo de 5.891 a 2.469 personas. Este proceso de desindustrialización coincidió con quiebras de
subcontratistas locales y fuerte caída del empleo asalariado.
El Golpe de Estado de 1976 instaló en Argentina una dictadura cívico-militar que dio un vuelco drástico al modelo de acumulación, inaugurando lo que Torrado identifica como el régimen de acumulación aperturista neoliberal. Este nuevo modelo, implementado durante el gobierno de facto entre 1976 y 1983, implicó la apertura de la economía nacional a los mercados globales, la desregulación financiera, la retracción del Estado de su rol productivo y social, y una profunda transformación regresiva en la estructura productiva y social del país.
Bajo la conducción económica de José Alfredo Martínez de Hoz se implementaron políticas de liberalización comercial y financiera sin precedentes. Se redujeron drásticamente los aranceles a la importación, exponiendo a la industria local a la competencia externa y eliminando las políticas crediticias. Al mismo tiempo, se eliminó el control de cambios y se facilitó el libre movimiento de capitales, lo que sumado a altas tasas de interés internas atrajo un fuerte endeudamiento externo y estimuló la especulación financiera en detrimento de la inversión productiva. La combinación de estas medidas generó un proceso de desindustrialización: numerosas fábricas nacionales cerraron al no poder competir con los productos importados más baratos o al sufrir el ahogo financiero, especialmente las pymes
industriales que habían florecido bajo la protección del modelo ISI. Mientras tanto, unos pocos sectores vinculados a la exportación (por ejemplo, ciertas actividades agropecuarias altamente mecanizadas y algunas industrias extractivas) se beneficiaron de la nueva política económica, así como el sector financiero especulativo.
La recuperación de la democracia en 1983 abrió grandes expectativas de recomposición social y política. Sin embargo, en el terreno económico, los sucesivos gobiernos democráticos de las décadas de 1980 y 1990 mantuvieron en líneas generales la institucionalidad económica legada por la dictadura, profundizando en muchos casos las políticas neoliberales de apertura y desregulación. De este modo, el régimen de acumulación aperturista inaugurado en 1976 no fue revertido sino más bien consolidado durante los primeros 20 años de democracia, con impactos sociales que, si bien variaron coyunturalmente, en su conjunto tendieron a acentuar la polarización social.
El gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se encontró con una economía devastada (hiper endeudamiento externo, industria debilitada, alta inflación). Durante los ’80, la pobreza aumentó dramáticamente debido a la inflación descontrolada y al estancamiento productivo: amplios segmentos de la clase media vieron erosionar su poder adquisitivo, cayendo algunos en la nueva categoría de “nuevos pobres” (personas con educación y antecedentes de clase media que empobrecen por la crisis). La movilidad social en esta década se caracterizó más bien por movimientos descendentes: familias que habían ascendido en la era industrial empezaron a perder su posición socioeconómica.
El período de la década de 1990 profundizó las políticas de mercado con la llegada al poder de Carlos Menem (1989-1999), irónicamente líder del Partido Justicialista pero abanderado de un programa neoliberal radical. Su gestión implementó un amplio plan de privatizaciones de empresas públicas (telecomunicaciones, energía, aerolíneas, ferrocarriles, entre otras) que redujo drásticamente el rol del Estado en la economía y dejó a miles de trabajadores estatales desempleados. Además, instauró la Ley de Convertibilidad (1991), que ató el peso al dólar en paridad 1 a 1, logrando así frenar la inflación, pero a costa de una apreciación cambiaria que encareció la producción nacional. Con un peso fuerte y fronteras abiertas, las importaciones se dispararon, generando una segunda ola de desindustrialización como mencione anteriormente el caso de la industria tandilense.
Terminado el ciclo de la globalización neoliberal, producto de la revuelta popular del 2001, la caída del gobierno de la alianza y la inestabilidad política, muchos gobiernos populares asumen en el continente rechazando el ALCA y enfrentando las políticas de ajuste, con al menos una década de avances sociales, pero no logran estabilizarse.
Los proyectos denominados progresistas, tanto en nuestro país como en América Latina, se caracterizaron por una fuerte política de distribución del ingreso, la incorporación política de amplios sectores sociales, y una autonomía relativa frente a Estados Unidos. Sin embargo, no lograron ir más allá de políticas centradas en el fomento al consumo y la asignación de recursos. Es decir, se trató de modelos que priorizaron el reparto, pero sin generar las condiciones estructurales necesarias para consolidar un desarrollo económico sostenible.
Estos gobiernos en la región coinciden con la irrupción del capitalismo 4.0(IV) como novedad estructural de la etapa actual. La cuarta revoluciónindustrial emerge con fuerza después del atentado a las Torres Gemelas en 2001, y se sostiene en tres pilares fundamentales: el uso de internet para controlar personas y objetos, el desarrollo de plataformas digitales para reducir costos laborales y operativos, y el despliegue de grandes empresas tecnológicas como vehículo de absorción de capitales.
Esta nueva fase del capitalismo coincide con un creciente malestar en el mundo del
trabajo, el fin de los procesos de igualación social y un estancamiento estructural en muchas economías. No implica necesariamente la desaparición del trabajo, sino una fuerte polarización. Mientras algunos empleos tradicionales tienden a desaparecer -como los trabajos administrativos en oficinas- se mantienen otros con salarios bajos y escasa protección laboral, como los desempeñados por albañiles, plomeros, trabajadoras de limpieza o empleadas domésticas. Esta dinámica expresa la creciente precarización laboral y el corrimiento de la estabilidad salarial como norma general.
Todo esto va de la mano de una intensificación de la cultura del consumo, promovida de manera constante y agresiva. Se debilita el compromiso con lo colectivo y se impone una lógica de conexión permanente, incluso durante los momentos de descanso o vacaciones, generando un estrés colectivo generalizado. Esta forma de vida está también atravesada por un fenómeno estructural: el endeudamiento crónico, tanto de las personas como de los Estados. La vida cotidiana transcurre bajo presión, en un ciclo que combina consumo compulsivo, endeudamiento, inseguridad laboral y falta de reposo, lo que conforma un modelo de acumulación cada vez más hostil para las mayorías populares.
Como hemos visto en los aportes de Pablo Semán y Cecilia Ferraudi Curto (Semán & Ferraudi-Curto, 2016) la estratificación de los sectores populares se caracteriza por una enorme heterogeneidad. El concepto mismo de “sectores populares” es polisémico: puede referirse a quienes no poseen los medios de producción, a quienes habitan en villas, al nuevo proletariado urbano vinculado a la economía de aplicaciones, a trabajadores de la economía popular o simplemente a trabajadores de bajos ingresos, o también a un empresario pyme. En síntesis, a quien está en posición sub-alterna.
Esto ocurre en un mundo que también presenta caminos diversos: el caso chino con un fuerte desarrollo productivo, Estados Unidos en una disputa interna entre globalización y proteccionismo, y en nuestro país, un aparente empate entre modelos, con alternancias políticas que parece tocar los extremos y no logran consolidar un rumbo sostenido.
A continuación, vamos a observar cómo se caracteriza actualmente la ciudad de Tandil en relación con la estratificación laboral.
Según datos disponibles sobre la estructura del empleo asalariado formal en la ciudad de Tandil (V), se registran un total de 20.080 puestos de trabajo en el sector formal privado, distribuidos en 3.428 empresas.
El sector con mayor participación es el comercio, que concentra el 26,65?% de los puestos registrados, con 5.351 trabajadores, seguido por el agro y la pesca, con 11,70% (2.349 puestos), y la industria, que representa un 11,66% del empleo formal (2.343 trabajadores).
Otros sectores relevantes en términos de empleo son:Enseñanza: 6,41?% (1.287 puestos), Transporte y almacenamiento: 6,19% (1.244 puestos), Información y comunicación: 5,55% (1.114 puestos), Alojamiento y gastronomía: 5,59% (1.122 puestos) y Construcción: 5,22% (1.048 puestos).
En menor medida, también se destacan los ser vicios de salud y asistencia social (4,90%), las asociaciones y servicios personales (4,65%) y las actividades administrativas y de servicios de apoyo (3,02%).
Estos datos reflejan una estructura ocupacional con fuerte presencia del sector
terciario, destacándose el comercio, los servicios, la educación y el transporte, y una significativa, aunque más reducida participación del agro y la industria. Esta composición permite caracterizar a Tandil como una ciudad con una matriz laboral diversificada, aunque con claros signos de terciarización de su estructura productiva, a diferencia de la presencia industrial de mitad de siglo pasado.
Estos datos contrastan con otra realidad. Durante la pandemia, en nuestra ciudad -que se aproxima a los 150.000 habitantes- se registraron 18.000 personas que accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esto indica que al menos 18.000 hogares, de los aproximadamente 58.000 que existen en Tandil, no cuentan con ingresos asalariados formales.
Estas familias se encuentran dentro del universo de lo que se denomina genéricamente la economía de trabajadores informales: son personas que trabajan en relación de dependencia, pero sin derechos laborales ni acceso a la seguridad social. También incluye a quienes integran la economía popular, es decir, quienes se inventan su propio trabajo – emprendedor, trabajador de oficios, feriante-, así como a quienes forman parte de la nueva economía de plataformas, es decir, quienes realizan tareas mediante aplicaciones digitales.
Nos encontramos ante una dualidad estructural en el campo laboral de los sectores
populares. Por un lado, quienes tienen empleo formal y derechos asociados; por otro, una enorme porción que, como mencionamos anteriormente, no solo está excluida de la institucionalidad propia de la etapa industrial del país, sino que además son expulsados del ̈derecho a la ciudad ̈(VI) , como veremos a continuación.
En las últimas décadas, la ciudad de Tandil ha experimentado profundos cambios en su estructura habitacional. Se observa un marcado crecimiento de la inquilinización, es decir, un aumento sostenido de hogares que acceden a la vivienda mediante el alquiler, paralelo a un retroceso en el acceso a la propiedad de la vivienda por parte de los sectores populares. El caso de Tandil es emblemático por la magnitud de estas transformaciones y por sus implicancias en la estratificación social, reflejadas en la segregación urbana y en nuevas formas de desigualdad.
Según los datos censales(VII) , el porcentaje de hogares que alquilan su vivienda en Tandil pasó de aproximadamente 15,5% en 2001 a cerca de 29,8% en 2022. Esta expansión de la inquilinización (+14,3 puntos porcentuales) es la más intensa entre las ciudades medias de la región estudiada, superando incluso a Olavarría (+13,9) y Azul (+9,3). En paralelo, la proporción de hogares propietarios en Tandil descendió del 70,4% a apenas 55,4% en el mismo periodo, lo que implica un retroceso significativo del acceso a la propiedad. Es decir, cada vez menos familias tandilenses logran alcanzar la tenencia de una vivienda propia.
Detrás del crecimiento de la inquilinización subyace un dinamismo demográfico y urbano específico. Durante las últimas décadas, Tandil experimentó un crecimiento de su parque de viviendas superior al de la población, reflejo de un importante desarrollo inmobiliario. No obstante, este aumento en la construcción de unidades habitacionales no se tradujo en mayor acceso a la propiedad para los sectores populares; por el contrario, el acceso a la vivienda propia se volvió más restringido, alimentando el aumento de la población inquilina. En resumen, más viviendas fueron producidas en la ciudad, pero proporcional-mente más hogares quedaron relegados al alquiler. Esto sugiere que las nuevas viviendas construidas tendieron a ser acaparadas por sectores de mayor poder adquisitivo o destinadas a otros usos (por ejemplo, inversión o alquiler turístico), en lugar de satisfacer la demanda de vivienda permanente asequible para la población general.
El descenso en la cantidad de propietarios en Tandil indica un retroceso en el acceso a la propiedad, especialmente entre los sectores populares y trabajadores. La vivienda se consolida, así como una mercancía de inversión, encareciéndose el acceso al hábitat urbano para las familias de menores recursos. Al mismo tiempo, la ideología predominante que asocia la vivienda digna con la propiedad privada contribuyó históricamente a la falta de políticas de regulación del mercado de alquiler.
La inquilinización masiva implica también una transferencia intergeneracional de
desventajas. Familias que en décadas pasadas hubieran aspirado a una vivienda propia hoy permanecen en el mercado de alquiler de manera permanente, con menor inseguridad residencial y sin adquirir un activo que sirva de resguardo económico. Esta situación erosiona la movilidad social ascendente: La vivienda, lejos de ser sólo un resultado de la estratificación, se convierte en un factor que profundiza la estratificación social: la calidad y estabilidad de la vivienda a la que puede acceder un hogar en Tandil está directamente relacionada con su posición socioeconómica, reproduciendo ventajas para unos y desventajas para otros.
A modo de cierre, es posible destacar que los distintos regímenes de acumulación han dejado marcas indelebles en la estructura socioeconómica de la ciudad de Tandil. Un ejemplo claro de ello es la concentración de las tierras rurales: cientos de miles de hectáreas se encuentran en pocas manos, lo que ha impulsado un proceso sostenido de despoblamiento del campo y de concentración demográfica en la zona urbana.
Asimismo, es relevante señalar la persistencia y transformación de la actividad industrial en la ciudad. A pesar de los altibajos, especialmente a partir de las reformas neoliberales de la década de 1990, actualmente coexisten fundiciones de alto nivel tecnológico en el parque industrial con otras de características más rudimentarias ubicadas en barrios periféricos, donde aún se utilizan carbón de coque y técnicas propias de principios del siglo pasado.
En este proceso también ha sido fundamental el rol de la Universidad Nacional del Centro, instalada en Tandil desde 1974. Su presencia ha contribuido de manera significativa a la formación de profesionales y al surgimiento de una clase media ligada al conocimiento. Además, ha tenido un impacto concreto en el desarrollo de nuevas industrias, como la industria del software, que en la actualidad se estima emplea a más de 1.000 personas en la ciudad.
El impacto del modelo neoliberal se refleja también en los indicadores sociales locales: aproximadamente la mitad de los jubilados perciben ingresos mínimos (unos 13000), mientras que más de 6.000 familias acceden a la Asignación Universal por Hijo, lo que evidencia el empobrecimiento de un amplio sector de la población.
Esta creciente dualidad tanto en las condiciones de empleo como en el acceso justo a la ciudad sin dudas acrecentó la crisis de representación política.
Un sujeto político es aquel que posee la capacidad de disputar el sentido del orden social, es decir, de intervenir activamente en la definición de los valores, normas y jerarquías que organizan la vida colectiva. Esto incluye la posibilidad de expresar intereses colectivos, reclamar derechos, participar en decisiones comunes y tener voz reconocida en el espacio público (Rancière, 1996). No se trata simplemente de ejercer el derecho al voto, sino de ser parte de la construcción social y política de lo común.
Sin embargo, cuando una persona carece de trabajo formal y de acceso al hábitat, no solo se ve privada de derechos materiales fundamentales, sino que también pierde anclajes simbólicos e institucionales que le permiten actuar políticamente (Castel, 2009). En este sentido, autores como Jacques Rancière señalan que el sujeto político es aquel que rompe el reparto de lo visible y lo decible, haciendo aparecer lo que el orden dominante excluye o silencia. Pero para que eso ocurra, es necesario tener un lugar desde el cual hablar.
Por ello, puede afirmarse que el sujeto político no es un individuo aislado, sino alguien que se constituye a partir de condiciones materiales e institucionales que le permiten disputar el orden vigente. Cuando esas condiciones desaparecen -cuando no hay convenio colectivo, ni salario digno, ni derecho efectivo a la ciudad- lo que se pierde no es la subjetividad, sino la posibilidad de constituirse como actor colectivo con capacidad de intervención y representación. Esta exclusión estructural, cada vez más extendida en el marco del capitalismo contemporáneo, erosiona la democracia desde sus cimientos, al dejar fuera del campo político a vastos sectores de la población.
Esta situación constituye la base de la actual crisis de representación política, que se evidencia en niveles de participación electoral por debajo del 50% del padrón en los últimos comicios nacionales (CNE, 2023). Ante este escenario, es necesario construir una institucionalidad democrática a nivel municipal, que desde el gobierno de la ciudad de Tandil promueva formas de gobierno abierto y participativo, que integren a esta inmensa porción de la población excluida a la construcción de un destino común.
Referencias:
- Castel, R. (2009). La inseguridad social: ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Manantial.Galliano, A. (2020). ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?: Breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro*. Siglo XXI Editores Argentina.
- Gullo, M. (2008). La insubordinación fundante. Biblos.
- INDEC. (2019). Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos. https://www.indec.gob.ar Oficina de Empleo de la Municipalidad de Tandil. (2023). Informe sobre empleo asalariado formal en el sector privado de Tandil. Municipalidad de Tandil.
- Rancière, J. (1996). El desacuerdo: Política y filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Semán, P., & Ferraudi-Curto, C. (2016). Los sectores populares. En G. Kessler (Comp.), La sociedad argentina hoy (pp. 129-158). UNTreF.
- Torrado, S. (2003). El costo social del ajuste: Argentina, 1976-2002 (Tomo 1). Edhasa.
- Universidad de Málaga. (s.f.). Estructura industrial de Tandil a partir del Censo Económico 1993/94. Eumed.net. https://www.eumed.net
- Valente Ezcurra, D., Girado, A., & Migueltorena, A. (s.f.). Aportes para la caracterización del proceso de inquilinización de la población en ciudades medias del interior bonaerense. UNICEN-IGEHCS (CONICET).
I -Ministerio del Interior. (2022). Población urbana y rural en la Argentina.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/poblacion_urbana_dnp.pptx_.pdf
II- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2019). Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos. https://www.indec.gob.ar
III- Eumed.net. (s.f.). Estructura industrial de Tandil a partir del Censo Económico 1993/94. Universidad de Málaga. Recuperado de https://www.eumed.net
IV- Galliano, A. (2020). ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?: Breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro. Siglo XXI Editores Argentina.
V- Oficina de Empleo de la Municipalidad de Tandil. (2023). Informe sobre empleo asalariado formal en el sector privado de Tandil. Tandil: Municipalidad de Tandil.
VII- Lefebvre, H. (1978). El derecho a la ciudad (A. Gutiérrez, Trad.). Ediciones Península. (Obra original publicada en 1968
VIII- Valente Ezcurra, D., Girado, A., & Migueltorena, A. (s.f.). Aportes para la caracterización del proceso de inquilinización de la población en ciudades medias del interior bonaerense. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS-CONICET).